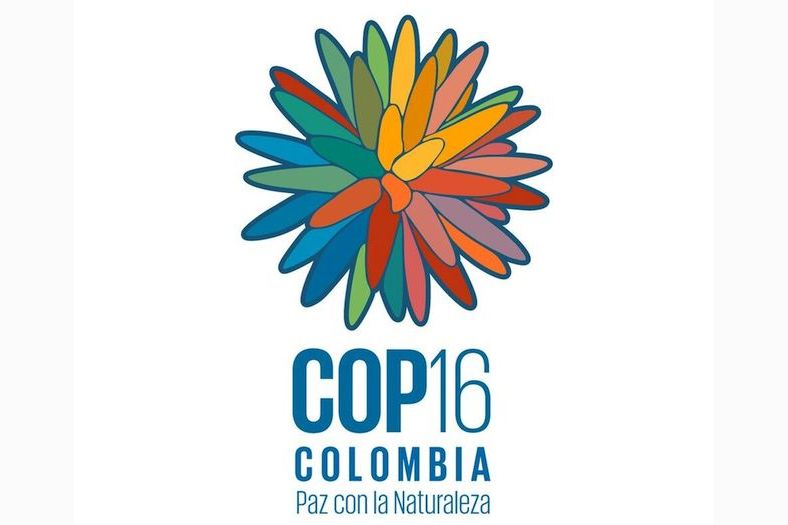Lema de la Conferencia de las Partes del Convenio de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP 16, realizada en Cali, Colombia en octubre de 2024.
Con magros resultados y varios retos a futuro.
Cali, Colombia (16.10-01-11/2024)
Con este lema se inauguró la Conferencia de las Partes del Convenio de Biodiversidad, COP 16, realizada en Cali, Colombia, el pasado mes de octubre del 2024. Los asistentes la llamaron “la conferencia de implementación” y más claramente se puede afirmar que la tarea durante dos semanas, estaba dirigida a decidir la financiación y los mecanismos de implementación de los acuerdos pactados en el Marco de Acción Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, GBF, de 2020/2022.
Contexto de resultados (limitados)
El contexto global de decisiones alrededor de la Biodiversidad tiene como columna vertebral a la Convención Global de Biodiversidad, CDB como acuerdo vinculante. Para 2024 cumplía ya 32 años de haber sido presentado para la firma de las partes en la Conferencia Mundial de Medio Ambiente, Río’ 92. Excepto por Estados Unidos, 196 Estados junto con la Unión Europea la han firmado y ratificado.
Pero en esos 32 años los avances en términos de protección de la Diversidad Biológica pueden calificarse, como limitados. El primer reporte de evaluación de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre la Diversidad biológica y Servicios de los Ecosistemas, IPBES, sobre el Estado de la Biodiversidad a nivel global afirmaba hace 5 años que el rápido declive de la diversidad biológica y las funciones ecosistémicas no permitirían alcanzar los objetivos de la Agenda 2030.
El multilateralismo en esas largas sesiones de las COP (cualquiera de ellas) se hace sentir desde su lado menos atractivo: cuando las discusiones se centran en el uso o eliminación de frases, palabras, conceptos, adjetivos, corchetes, etc. Así, la reflexión profunda y transformadora requerida para la problemática y sus causas, quedan reducidas a factores semánticos que dan más sentido a otros intereses de las partes, los Estados o grupos de Estados: los políticos, geopolíticos y económicos.

Foto: UN Biodiversity
Del proceso de 3 décadas y poco más del Convenio de Biodiversidad los acuerdos adoptados han sido:
- el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (en el manejo y movilización de organismos genéticamente modificados)
- el protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación (suplementario al de Cartagena).
- el protocolo de Nagoya, sobre acceso a recursos genéticos y la participación justa y equilibrada en los beneficios de su uso.
- el Plan Estratégico para la Biodiversidad (2011-2020) acordado en la ciudad de Aichi, Japón
- Y el Marco de Acción Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, GBF del inglés (2020/22 – 2030)
Para hacer seguimiento al estado de la Biodiversidad, el Mecanismo de Intercambio de Información del CBD (Clearing House), donde se sintetiza la información reportada por las Partes alrededor del tema, deja ver que la mayoría han presentado como mínimo 1 Reporte Nacional. Y se puede ver que el Plan Estratégico para la Biodiversidad y sus Metas de Aichi, no tuvo éxito: la mayoría de sus metas a 2020 no se cumplieron. En respuesta a esto, entre 2020/22 se formuló el Marco de Acción Global de Kunming-Montreal a 2030, GBF.
Hasta el momento, de 196 partes firmantes del CBD, sólo 46 han presentado sus Estrategias Nacionales sobre Biodiversidad y los Planes de Acción acordes con el GBF. Los escasos resultados muestran poco compromiso y queda también claro, de los debates y decisiones, que la tarea es compleja, especializada y requiere capacidades y recursos.
¿El GEF o un nuevo mecanismo financiero?
En el contexto del Marco de Acción Global para la Biodiversidad, no es posible decir cuál de sus 23 objetivos tiene más importancia respecto de los demás, pero sí hay algunos, como el caso de la financiación, del que depende la implementación de buena parte del mismo plan.
Las decisiones alrededor de las fuentes de financiación y el mecanismo para recaudar, desembolsar, movilizar y articular fondos para la implementación hasta el 2030 fueron un asunto que se debatió en Cali de principio a fin durante la COP 16. Pero quedaron suspendidas tras intensos debates por falta de quórum. De tal manera que los siguientes dos años, antes de la COP 17 en la República de Armenia, son definitivos para definirlo.
Las partes no pudieron consensuar en la medida en que se posicionaron a lado y lado de la conocida y destemplada brecha entre Sur y norte. Mientras en el Sur Global propenden por un mecanismo financiero exclusivo para las tareas alrededor de la Biodiversidad, en el Norte Global insisten en que el Fondo Global para el Medio Ambiente, GEF, es suficiente y un nuevo mecanismo no significaría más recursos. ¿Se esperará financiación, para cuando ya no haya de dónde detener el deterioro de los ecosistemas y sus servicios?
¿Dónde está la Diversidad Biológica y dónde las finanzas?

Foto: Dallas Krentzel CC BY 2.0
A la primera pregunta, la respuesta tiene sus matices que se expresan en variados conceptos como el de los 17 países de la Megadiversidad, los 36 ‘Hotspots’ de biodiversidad, las 238 ‘Ecorregiones’, visiones que a la postre muestran cómo la definición resulta cada vez más compleja.
En la mayoría se destaca que en los países del trópico y en algunos del subtrópico se encuentra la mayor diversidad biológica del mundo. Allí está la tarea urgente. No obstante, en esas mismas regiones, es donde se calcula que viven cerca de 2 mil millones de personas incluyendo poblaciones relativamente pobres ‘económicamente’, pero que han vivido, convivido y dependido históricamente de la diversidad biológica. Y estas poblaciones deben ser respetadas e incluidas en cualquier acción, como lo prevén la CBD y el marco de acción global, GBF.
El asunto es que la financiación actual cubre solamente entre 16% y 19% de lo que se requiere anualmente para detener la pérdida de Biodiversidad. Cumplir con los objetivos a 2030, implica recaudar aproximadamente entre 598 mil y 824 mil millones de dólares anuales. ¿Un asunto infranqueable?
No parece así cuando en las mismas metas del GBF y en forma más general en la Convención de Biodiversidad se perfilan algunas posibles soluciones, como la paulatina eliminación de subsidios peligrosos para la biodiversidad. En los documentos se plantea como una necesidad.
Liberar recursos para Biodiversidad
Con una real implementación del objetivo 18 del Marco de Acción Global, GFB, se dirige así la atención a la necesidad de eliminar paulatinamente los subsidios peligrosos para la Biodiversidad. Algunos expertos, los llaman “el elefante en el cuarto”.
No es para menos: Para 2019, el monto anual de los subsidios gubernamentales para actividades que afectan la biodiversidad a nivel global era de aproximadamente ¡500 mil millones de dólares! Cuatro a cinco veces más de lo que se invierte anualmente en protección y manejo adecuado de la Biodiversidad.
Para la Plataforma Intergubernamental de ciencias y Política sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos, IPBES, está claro que el principal impulsor del deterioro de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, es el cambio de uso de la tierra, seguido por la sobreexplotación agrícola, pecuaria, pesquera y forestal. Tanto la sobreexplotación pesquera como el cambio de uso de la tierra y el mar, conllevan al deterioro de los mismos y de los servicios que prestan.
De aquí se deducen dos cosas: que la paulatina eliminación de las subvenciones a esas actividades desincentivaría actividades que ponen en peligro la Biodiversidad. De por sí, esto ahorraría recursos para reducir la pérdida de Diversidad Biológica. Por otro lado, con la liberación de recursos de antiguas subvenciones, el uso de ellos podría ser reorientado para actividades que promuevan el cuidado de la naturaleza y el desarrollo de actividades productivas sostenibles, como las propuestas en el mismo GBF.
El tema sin duda, toca puntos sensibles de soberanía y política económica nacionales, pero igualmente alude a decisiones geopolíticas que en el contexto internacional actual de tensiones económicas crecientes, no gana la atención requerida, por decir lo menos. Por ahora, mientras se define el mecanismo financiero del CBD, el movimiento de recursos (insuficientes) continuará centrándose en el GEF.
El tema de los incentivos peligrosos para la Biodiversidad seguirá siendo tema de documentos de observadores y expertos para influir en los tomadores de decisión. Allí, sin tanto preámbulo, se expresan en cifras claras las contradicciones que se encuentran en el camino hacia un cambio de modelo que propenda por una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza.
Biodiversidad, cultura y biotecnología
En general, con contadas excepciones, el costo de la pérdida de Biodiversidad es externalizado: se convierte en costo para terceros. Un modelo económico y de cultura con valores ‘instrumentales’, desde la perspectiva financiera y cortoplacista como el imperante, excluye y subvalora a aquellos con culturas y valores ‘relacionales’ con la Naturaleza: los ignora y presiona con los mecanismos de mercado, consumismo y acumulación.
Con la visión de biodiversidad como “recursos genéticos”, la instrumentalización de la misma es un tema que se concreta en el asunto del aprovechamiento y los beneficios generados de la biodiversidad. Este aspecto es debatido y la desconfianza entre las partes tiene ejemplos sin fin, de lo que en este contexto se llama “biopiratería”, de la que viven diversos sectores económicos, principalmente del Norte Global.
Ahora con el acelerado desarrollo de las tecnologías digitales, la bioprospección “in situ” se hace innecesaria en la medida que la ‘información digital de la secuencia’, DSI, es accesible sin barreras vía internet. Las fuentes son entre otras, los bancos de germoplasma y los laboratorios farmacológicos y agroindustriales. “Los que se benefician de la naturaleza, no pueden tratarla como un recurso libre e ilimitado”, recordaba el mismo secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres en la apertura de la COP 16 al sector empresarial global.
En este sentido, las negociaciones en Cali se anotaron un éxito: “la distribución justa y equitativa de los beneficios que genera el uso de los recursos genéticos, la información digital de la secuencia (DSI del inglés) y su relación con el conocimiento tradicional, (Meta 13 del GBF). Esto era clave: son las poblaciones indígenas y comunidades locales las que han desarrollado en el tiempo las especies de las que se esperan soluciones a diversidad de problemas. Y son ellas las que las mantienen, usan y conservan.
Igualmente, con el establecimiento del mecanismo multilateral para la distribución justa y equitativa de los beneficios del uso del DSI, se creó un fondo mundial, “Fondo de Cali”, dedicado al mecanismo. La decisión exhorta a las grandes empresas de los sectores beneficiados por el uso de DSI a aportar el 1% de sus ganancias o el 0,1% de sus ingresos, como tasa indicativa, al Fondo de Cali. El asunto no es todavía muy preciso, sin embargo, sí quedó claro, que el 50 por ciento de los recursos que lleguen a ese fondo, se asignará a los pueblos indígenas y las comunidades locales directamente o por intermedio de los gobiernos. Falta ver cómo se operacionalizará este punto y su grado de voluntariedad.

Foto: Remux CC BY-SA 4.0
La COP de la gente
Con la decisión de crear un Órgano Subsidiario permanente y otras disposiciones asociadas directamente a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales (Art. 8j de la CBD), además de decidir sobre el papel de los afrodescendientes en la implementación del GBF, se concretó un trabajo arduo de las comunidades, en el sentido de hacer reconocer e incorporar en este contexto sus perspectivas, conocimientos y valores sobre la diversidad biológica. El contexto multitudinario (más de 23 mil registrados), que se presentó en la COP 16. dio así razón para que fuese también tildada como ‘la COP de la gente’.
Los retos de implementación son inmensos para los 5 años del GBF hasta 2030. Lo referido no agota otros aspectos discutidos en Cali, como la necesidad de generar vínculos con la Convención de Cambio Climático y otros acuerdos multilaterales, que sin duda evitan tantas contradicciones. Tampoco se debatieron temas críticos que desde la sociedad civil se articulan con preocupación como el acaparamiento verde, donde por las compensaciones por CO2, los créditos por Biodiversidad, las energías limpias y nuevas áreas de ‘protección’ se pisan los derechos tradicionales de las comunidades al territorio y al desarrollo de sus culturas.
Autora: María Angela Torres-Kremers
Foto de entrada: Logo de la COP 16. La Flor de Inírida. Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Colombia. CC BY 2.0
Texto publicado en alemán en la Revista Welttrends
Referencias
CBD (1992) Global Convention on Biological Diversity, vgl. https://www.cbd.int/convention
IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany, vgl. https://www.ipbes.net/global-assessment
OECD (2020): A Comprehensive overview of the Global Biodiversity Finance, vgl. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/04/a-comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance_ad660ace/25f9919e-en.pdf
Deutz, A., Heal, G., et.al. (2020): Financing Nature: Closing the global biodiversity financing gap. The Paulson Institute, The Nature Conservancy, and the Cornell Atkinson Center for Sustainability, vgl. https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/FINANCINGNATURE_FullReport_091520.pdf.